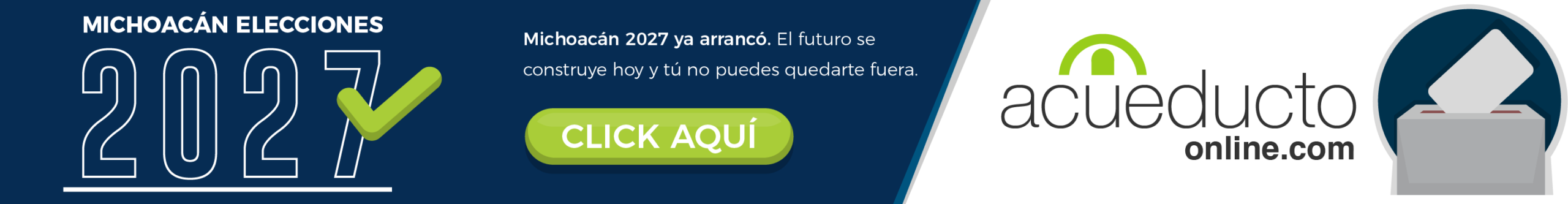Morelia/ Ramón Méndez
Vino a mi casa de visita, suele venir de vez en cuando; lo trajo un amigo que iba a hacer unos trabajos de plomería, a que le ayudara; aquel día comimos en mi casa un chicharrón en salsa verde con frijoles refritos y queso, y desde entonces pasa de vez en cuando; le gusta oír las historias que cuento.
Esta vez la plática toma distinto cariz: me doy cuenta que ha vivido en la Ciudad de México, y le pregunto por los lugares que conoce en la capital del país, pero realmente no conoce ninguno. Ha visto, sí, el Palacio Nacional, el del Ayuntamiento, pero por fuera, nunca se ha metido ahí; también Bellas Artes, el Correo Central, el Palacio de Minería, etcétera, pero tampoco ha entrado a esos edificios. La temporada que vivió en la Ciudad de México se la pasó pintando casas y departamentos contratado por Comex.
Le propuse entonces la entrevista, y muy solemnemente, con los brazos cruzados, comenzó con una frase que caza el principio de la mayor obra de Miguel de Cervantes: “Nací en Morelia, cualquier año del siglo pasado de cuya fecha no quiero acordarme. No fui al kínder. Yo entré directamente a la primaria, pero sí era bien estudioso, en primaria, secundaria, prepa, pero ya en prepa me salí, no seguí estudiando. Yo nací en el mero Lienzo del Carro. Mi abuelo fue el primer caballerango. De ahí empezó la dinastía de los Vázquez; mi abuelo, mis tíos, mis primos y sobrinos, ellos siguieron, yo no”.
De aquí pasa a su relato del tiempo que pasó en Estados Unidos, olvidándose de que la motivación inicial de la conversación era su estancia en el Distrito Federal. Para entender el relato en un mejor contexto, sacamos datos de una nota de univision.com fechada el 25 de septiembre del año 2013, donde se afirma que en Estados Unidos había, el año 2009, 11.3 millones de indocumentados, cifra que creció en 400 mil para el año 2012, lo que arroja un total de 11.7 millones de personas con estadía ilegal en ese país, 52 por ciento de los cuales son de origen mexicano. El estudio en que se basa la nota lo realizó una organización denominada Pew Hipanic Center, y precisa que en 2012 había en territorio estadounidense seis millones 50 mil mexicanos con documentación migratoria, 900 mil menos que en el año 2007.
Pero ya tiene tomada la palabra, y en curso el cuento de sus aventuras como migrante indocumentado: “Yo estuve en San Pedro, a un lado de Los Ángeles, por parte de Migración. De ahí se ve chingón pasar los cruceros”. A pegunta, explica que San Pedro “es una detención, ahí tienen gente de todo el mundo; hay agua caliente, cambio de ropa y de sábanas. Te dejan salir al patio dos días por semana, los demás te los pasas en tu celda”.
Continúa: “Hasta que llega el día de Corte, cuando se tiene que resolver lo que estás peleando, asilo, deportación, cualquier tipo de trámite de migración, porque eres indocumentado y se sigue de oficio, o te deportan o ahí mismo te sueltan; para ésas ya tienes tu abogado. La primera deportación que tuve me aventaron a Mexicali, de San Pedro; cuando faltan 45 días te mueven a otras prisiones cerca de la frontera, ahí cumples, te abren la puerta y vas afuera”.
Después, cuenta, fue deportado nuevamente, “la tercera vez expulsado del país por 20 años, ya llevo 15, ya voy a cumplir: me faltan cinco años. Porque una cosa es ser deportado y otra ser expulsado. Se va manchando tu récord, desde un simple tiket por un problema de tránsito; aparte de que ya me había deportado yo no entendí. Entonces me dijo la juez de Migración: ‘Si lo vuelvo a ver por aquí le pongo de doce a 18 años por la pura entrada ilegal’. Y pues ya no he ido”.
Sus peripecias en “el otro lado”, como suele decírsele, duraron, dice, once años, “me fui a la aventura, a conocer, porque yo veía a todos los del barrio que iban y venían con feria, grabadoras, chamarras, y un día con un cuate me fui; los dos traíamos una feria, agarramos camino. Para el norte me fui a los 30 años; no conocía, y quería conocer. En la casa tenía un brary chop (taller de hojalatería y pintura). Aquél con el que me fui ya partió; se fue en Nogales; le dio por meterse heroína y murió de una sobredosis. Con él aquella primera vez llegamos a Tijuana. Mi carnal estaba del otro lado, él iba a pagar el coyote”.
Es un hombre de mediana estatura, corpulento, con el pelo y el bigote completamente blancos. De su edad dice: “Más o menos 60, por ahí, un poco menos; un doctor me dijo que me veía como de 80”. De cuando se fue a Estados Unidos cuenta que sería el año 1986, “no me acuerdo bien; de ahí ya no regresé, estuve 14 años, 15”.
Después de que dejó de estudiar, agrega, “empecé a trabajar en la obra, anduve descargando tráilers, de varilla, cemento, y luego me metí al Ejército… Todo eso pasó así”, dice, y hace un gesto con su mano derecha vacía, los dedos abiertos como si sostuviera una pequeña pelota, y le da vueltas a su mano.
Y sigue sus recuerdos de aquel viaje hacia el norte: “Ahí en Tijuana también está cabrón: si no te chingan los cholos te chinga la ley, más en la zona norte, donde está la cagüila (zona de tolerancia), hay cantinas y bares abiertos las 24 horas.
También en Estados Unidos conoció, como en la Ciudad de México, los edificios por fuera: “Pasaba por Disneylandia y nunca entré; andábamos haciendo una casa con un contratista gabacho en Fulerton; donde está Disneylandia se llama Hanaine, pasábamos diario por ahí y nunca entramos; en seguida sigue Fulerton, es una estación de trenes, de ahí poder ir a cualquier lado”.
Explica el por qué la movilidad en sus trabajos: “Nunca me ha gustado el trabajo rutinario, diario lo mismo, por eso no he tenido trabajo de planta”, lo que aprovecho para soltar una pregunta irónica: –¿Y si te dieran el trabajo de planta de mota, lo aceptarías? –Sí, claro –contesta con rapidez–: me gustaría ser planta de morisqueta.
Agrega, ya casi al final: “Allá me dedicaba de jardinero, de ayudante de la construcción, pintando y lijando barcos; en las fábricas de barcos también hacen de esas tablas que se usan para surfear; si no sabes, te ponen a lijar luego luego. Para que se fortaleciera la industria en la noche vendíamos droga en la casa; teníamos un teléfono inalámbrico y un bíper, por ahí nos llegaban los clientes, pero eso era trabajo extra, para complementar los gastos, renta, alimentos, luz, agua, ropa, tenías que vestirte bien, calzar, comer”.
Todavía tiene unas palabras más mojándose en su saliva: “La he perreado. Así como he buscado comida en los botes de basura, también he estado en yates de lujo sirviéndole a gente de veras rica. Y ahí también c´mo agarré de morritas, y de todas las nacionalidades: japonesas, italianas, francesas, puertorriqueñas. Viví con una gabacha en Chicago, pero terminamos por no llevarnos bien. Allá cualquier vieja te da las nagalgas, es lo que les encanta, la droga y la verga”.
Le preguntamos si en sus aventuras en Estados Unidos alguna vez se vio en grave riesgo, como cuentan otros indocumentados que la han pasado, o algunos otros que ya no alcanzaron a contarla porque murieron en el trayecto, por accidente o asesinados, y responde: “No. No me vi en peligros grandes”, y de la venta de droga añade: “Tuve suerte, nunca me agarraron; salía yo a distribuir droga a los callejones; llevaba una metralleta pequeña, Uzi, y una pistola en la sobaquera, nunca las tuve que usar”.
Al fin, un acuerdo final al que había llegado desde antes de comenzar la entrevista: “No debes poner mi nombre original, sino un apodo, uno de ésos, ¿cómo le dice?, un seudónimo o un anónimo, algo así”.