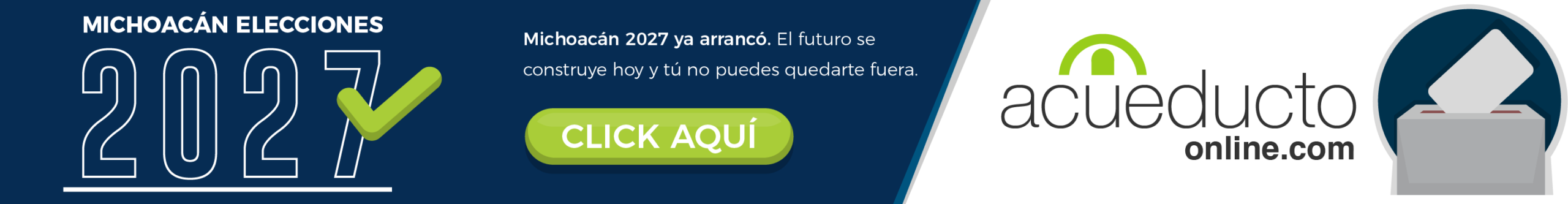Sierra Chincua/Héctor Tapia
Grandes racimos de mariposas Monarca penden de los altos pinos que cobijan la Sierra Chincua, justo al límite entre Michoacán y el Estado de México.
De vez en vez alguna revolotea de un lugar a otro, agita sus delicadas y anaranjadas alas, y se posa en las hojas de las plantas que se encuentran a ras de suelo.
La Monarca surca el frío aire decembrino como frágil y trémulo papalote. Sus juguetones aleteos deambulan entre las extensas ramas de las coníferas, vestidas con sus compañeras de viaje que reposan, se acurrucan entre sí, guardan energía para, llegado el momento, continuar con el milenario e instintivo ritual de preservación de la especie: la copulación.
Bajo las espesas nubes, que hacen descender aún más la temperatura, los pinos de la Reserva de la Mariposa Monarca, del santuario con mayor naturalidad, menos agresivo al curioso insecto que visita año tras año la región para guarecerse, se ven tapizados por pequeños aleteos vivos y colgantes.
Cuando hace frío y no hay sol, cómo éste fin de semana, las mariposas son planeadoras inmóviles y contemplativas hojas naranjas que esperan una rendija de luz y calor que les permita jugar a la ronda sobre los visitantes que llegan todos los días a verla.
No llega el ansiado rayo de luz que disperse por el aire al cúmulo incalculable de mariposas friolentas. Unas cuantas apenas se desprenden como hojas de otoño y, luego de un rato de volar bajo el frío de la serranía, se posan en el suelo, en algún pino, en alguna rama. Aletean y aletean, cada vez más lento, hasta que finalmente se quedan quietas, tristes, sin vida, cumpliendo su ciclo.
La alfombra verduzca del santuario, llena de hierba, y aromas frescos y penetrantes que calan en los pulmones por su pureza, tiene mariposas Monarca como escamas que han sucumbido al inclemente frío.
Por otro lado, prevalecen los racimos de mariposas que no se atrevieron a levantar el vuelo bajo esas condiciones climáticas adversas a su fragilidad. Ya llegará el momento de que se dispersen las nubes y puedan volar, jugar, y posarse hasta en los hombros de los curiosos visitantes que han viajado, también, desde lejos (no tanto como el insecto), para ver el natural espectáculo.
Por ahora, permanecen ahí, inmóviles, quietas, guardando energía, porque copular durante 72 horas, en una ardua danza donde además le provee alimento y bebida a la hembra, para un macho le requerirá toda su energía, le costará su vida, se la dará a la pareja, la cual, para poder fecundar, tendrá que copular por lo menos con unas cinco parejas en su retorno a Canadá, para asegurar una nueva generación de la especie.