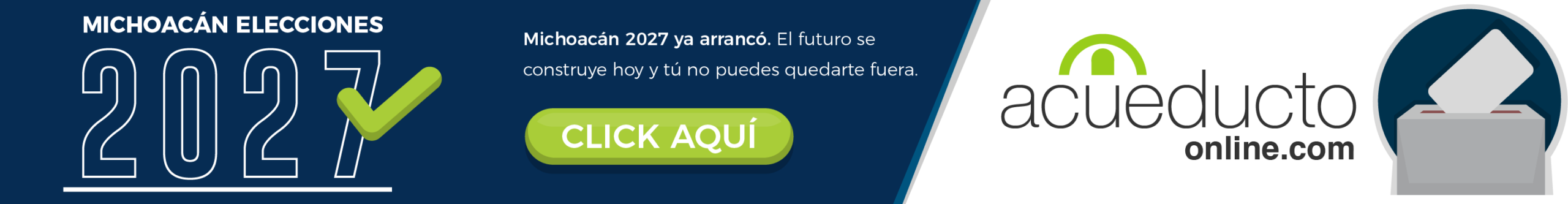Morelia/Bernardino Rangel
Cuando Poniatowska bajó del estrado en el que recibió su título Doctor Honoris Causa se llevó con ella algo de la expectativa que discreta, comenzó a vaciar lugares. Fiel al estilo narrativo que la trajo hasta este reconocimiento, su discurso había atrapado la atención del público, rompiendo el protocolo ceremonioso con una pregunta incómoda a los otros galardonados: ¿Qué significa para ustedes la mujer mexicana? Dejó la vara muy alta.
José Narro Robles, el Rector de la UNAM, tomó la estafeta y con su diploma en la mano, lo primero que hizo fue contestarle a Elenita: “Querida Elena, me la pusiste muy fácil. Mi mujer es la persona con la que he compartido 57 años de mi vida. La que me dio los hijos de donde salieron 5 nietos, la que me pone en mi lugar cuando llego a la casa pensando que soy de otra estirpe, pero sobre todo, mi mujer es la persona junto a la que espero terminar mi vida”. La gente le aplaude, Poniatowska le aplaude. Quizá un poco por lo que dijo y quizá otro poco por ceder a la tentación de romper el protocolo de una ceremonia que aspira a ser acartonada.
Luego, Narro busca las hojas de su discurso y se pone serio. Mientras recuerda a Samuel Ramos y a Ignacio Chávez, la sala acelera el ajetreo de los abanicos improvisados. Ya casi son las 8 de la noche y el calor emanado de tanta gente junta se ha acumulado en el patio del Colegio Primitivo de San Nicolás de Hidalgo. Una señora abochornada le pregunta a su marido que no deja de tomar fotos con el celular ¿Cuántos faltan?
El médico cirujano continúa operando con su discurso. Habla de la importancia de la educación pública, del legado universitario en la sociedad, de la hermandad entre la Nicolaita y la UNAM, y del espanto que significa para México un dato de su aprendizaje como rector: “Con apenas el 10% de lo que se destinó para el último rescate financiero, podríamos incrementar la matrícula universitaria del país en un 40%” O sea, nuestras prioridades, como si no aprendiéramos, otra vez están al revés.
Un aplauso solitario y efusivo se escapa de uno de los rincones del patio. La educación pública es un tema sensible para esta tribuna mayoritariamente académica. En la pantalla del circuito cerrado, un close-up sorprende al nuevo secretario de cultura del estado limpiando discretamente el sudor de su frente.
Pero la expectativa que se fue regresa a la sala cuando el premiado es Antonio Lazcano, el biólogo que se llevó la ovación de la noche en las presentaciones. Dicen que es una eminencia que levanta pasiones extraordinarias en el mundo académico. Sus alumnos y colegas le admiran y le respetan. El laudo que hace el presentador recorre un curriculum impresionante. Desde las Islas Galápagos hasta la NASA, desde el Colegio Nacional hasta el Instituto Pasteur de Francia. Un biólogo especializado en la teoría evolutiva al que su presentador califica como un rock star de la ciencia.
Con su figura espigada de Quijote posmoderno, el tijuanense se planta frente al micrófono y nos regala el discurso más emotivo e inteligente de la noche. “Me da mucho gusto estar entre tantos amigos y personalidades pero nos faltan 43 estudiantes”. La sala se quiebra en un aplauso unánime. Un camarógrafo deja su cámara para levantar las manos y gritar: ¡Eso eeees!
Con voz serena y firme, Lazcano muestra su indignación por las prioridades de un sistema político que trata a la educación pública como un producto del mercado: “Me parece repulsivo que administradores y burócratas exijan estados de cuenta a las universidades públicas” “Estoy convencido que no hay mejor inversión para un pueblo que aquella que destina a la formación de sus individuos” “La educación pública no es una opción sujeta a las leyes del mercado sino una obligación para construir una sociedad mejor”.
La clase política presente semeja los molinos de viento a los que el biólogo reta desde el estrado. Un joven intenta una selfie encuadrando a lo lejos la figura del nuevo Doctor Honoris Causa. Otra muchacha se abanica con una hoja blanca mientras descansa sobre sus piernas un tomo de El origen de la vida: evolución química y evolución biológica que quizá haya traído para que el hombre frente al micrófono se lo autografíe.
Como buen científico, para demostrar su teoría acerca de la importancia del conocimiento sobre los designios perniciosos del mercado, Lazcano termina con una anécdota descomunal sobre la muerte de su amado Charles Darwin:
“Cuando alejados de su última voluntad, los políticos ingleses, le entierran en la Abadía de Westminster, donde descansan los ciudadanos ilustres del reino, se le asigna una lápida de mármol simple que se confunde con el piso. Sin embargo, es tan extraordinario el significado de su herencia intelectual que no puedo dejar de mencionar el himno fúnebre que se cantó en su funeral. Compuesto especialmente para la ocasión, comienza con unas palabras tomadas del libro de los Proverbios: Bienaventurado el hombre que encuentra la sabiduría, y que obtiene la inteligencia. He buscado en la Biblia el texto completo, y aunque carezco de convicciones religiosas, no puedo menos que conmoverme: porque su mercadería es mejor que la mercadería de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Por lo que a Darwin se refiere, en esta ocasión, la Biblia tenía razón”.
En el patio estalla un aplauso más sincero que ruidoso. Lazcano camina a su asiento y le pasa la estafeta al último de los galardonados de la noche, el hijo pródigo del hijo pródigo de Michoacán: Cuauhtémoc Cárdenas. Más allá de todo bien y todo mal.
El laudatorio que le precede le hace un flaco favor. Los efectos previsibles de un simple listado de todos los cargos que ha ocupado en su larga trayectoria política, aburren a los que quedamos en el evento. El responsable del laudatorio no se detiene a subrayar lo que realmente le debe el país a Cárdenas: su salto al abismo político para encabezar el reclamo de democracia en 1988.
El Ingeniero se para a recibir su galardón bajo el aplauso garantizado que le otorga su localía. Amado y odiado en los vientos políticos que aún le agitan en la tierra de su padre, nadie niega que se ganó legítimamente un lugar en la turbulenta historia de México.
El hijo pródigo agradece con su lacónica parquedad. Con su rostro adusto de mil batallas reconoce que a pesar del largo trayecto, trayecto del que él y su padre han sido actores protagónicos, “la irritación social de los mexicanos por las actuales políticas del Estado está llegando a su límite”. Sus palabras suenan como a sentencia. A sus 81 años, su recuento de los daños advierte que si no damos un viraje radical en la conducción del país, volverá la violencia que apaciguo su padre.
A pesar de que han pasado casi tres horas desde que comenzó la ceremonia y el cansancio y el calor no son el mejor escenario para poner atención al discurso de un político, parece que la gente le escucha concentrada. El ingeniero nunca ha incendiado las tribunas, pero sabe. Viniendo de él, su desencanto por los destinos de la nación impregna el cierre del evento con una especie de melancolía. Como remate, empieza a chispear.
La ceremonia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo ha llegado a su fin. Elenita es asediada por un enjambre de admiradores que quieren aunque sea verla pasar. Los estudiantes buscan a Lazcano, Narro es arropado por políticos, y Cárdenas por sus viejos amigos.
Ya es la noche del 13 de octubre de 2015 en Morelia. Alrededor de la vieja escuela se hace el tráfico de camionetas blancas y patrullas que nunca falta. A lo lejos, una señora, le grita a Cárdenas: “Ingeniero, yo estuve con usted en el 88”. Cárdenas no la oyó.